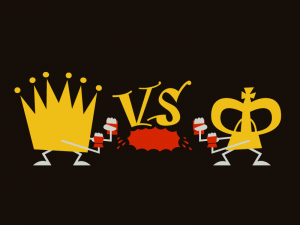
Probablemente Campeche era una de las ciudades capitales más aburridas de la Tierra, famosa por no tener más entretenimiento que salir al malecón a ver qué cara conocida se encontraba uno. Esa era la creencia popular en los albores del siglo 21, antes de la llegada de los centros comerciales, cines, restaurantes y casinos, cuando la elegí como sede para terminar de escribir una novela sin distractor alguno.
Para mi desgracia, apenas desempaqué, fui recibido por una festividad que data de tiempos inmemoriales, transmitida primero de boca a boca, después por la radio, luego por televisión, y en la actualidad vía redes sociales.
—¡Este idiota me pisó! —dijo la reina.
—¡Mentira! —bramó el rey.
—¡Claro que sí! —insistió la reina.
—¡Tranquilos…! —intervino el conductor— Hablen uno por uno.
Lo que el auditorio (y televidentes) pudimos entender bajadas las pulsaciones de la realeza, fue que uno de ellos había sido víctima de un premeditado pisotón durante la pasarela de coronación del Carnaval.
—Me pisó el vestido —acusó la reina.
—Ni que fuera de diseñador —denostó el rey.
—Pues mi mamá y veinte costureras lo hicieron —aclaró la reina.
—¡Producción…! —intervino de nuevo el conductor.
Amparándose en la tecnología de punta para llegar al fondo del asunto, pidió proyectar los videos de la coronación, mientras la otra conductora del show, cual referee de NFL, revisó la repetición a detalle, una y otra vez, solidarizándose con el género femenino hasta encontrar el mínimo movimiento que pudiera incriminar al acusado.
—Uy, como que sí la pisa —señaló.
Las opiniones se dividieron, la deliberación se calentó, y la reina, al borde de las lágrimas, sacó a relucir un recuento de daños del pasado, aseverando que antes de ser nuestra flamante monarca, fue víctima de chismes y calumnias por parte de su otrora consorte, quien se encargó de decirle a la sociedad que ella se dedicaba a la profesión más antigua del mundo.
—¡No es cierto! —exclamó el rey.
—¡Sí es cierto! —exclamó la reina.
El conductor, en pos de la verdad, exigió al soberano repetir al pie de la letra lo dicho a la agraviada antes de ser su majestad.
—Le dije puta —confesó—. Pero sólo porque su papá me tiró el pedo y me amenazó con romperme la madre por mayate.
—¡Un médico, por favor! —ordenó la conductora al ver desvanecerse a la reina.
—Regresamos después de un corte comercial —dijo el conductor.
Al no haber barra de comerciales programada debido a la nula iniciativa privada en el Estado y la lejanía de la temporada de elecciones para cargos públicos y su plétora de spots propagandísticos, la cámara registró en vivo y a todo color, sendas bofetadas que el paramédico asestó de ida y vuelta en el rostro de la reina, obteniendo los mismos resultados que una inyección de adrenalina al miocardio: la desmayada se incorporó de un salto con los ojos fuera de órbita.
—Estamos de regreso, amable teleauditorio —anunció el conductor.
—También me pisó fuera del escenario —arremetió la reina.
El impugnado aseguró no tener conocimiento de tal agresión, pero su acusadora (aún con las mejillas coloradas) dijo no creer en la palabra de su rival.
—¡El rey dice la verdad! —gritó un espontáneo entre el público.
El gritón fue invitado a subir al escenario. Lo primero que hizo fue dar las buenas noches al gentío que sobrepoblaba la Concha Acústica, para a continuación presentarse como un bailarín de la comparsa de los reyes, dando un desenlace insospechado a la trama de la historia: él, y nadie más que él, fue quien propinó el pisotón, que desde luego, había sido accidental.
La reina, ofendida por el testimonio que dejaba como mártir a su archienemigo, manifestó incredulidad ante la palabra del bailarín, pues no existía prueba material (videos y repetición a cámara lenta) concerniente a la verdadera identidad del autor del macabro pisotón.
Viejo lobo de los medios, el conductor olfateó la sangre seca y apelando a la máxima televisiva <<el tiempo al aire es oro>> (que por supuesto en Campeche significa lo contrario), ordenó a los involucrados en el zafarrancho a ofrecerse las más sentidas disculpas.
A regañadientes, los monarcas accedieron con tibieza al mandato, a sabiendas que Carnaval quedaba mucho, mientras yo, frente a la pantalla, descubrí que sería incapaz de terminar mi dichosa novela en un lugar tan escandaloso como ese.


